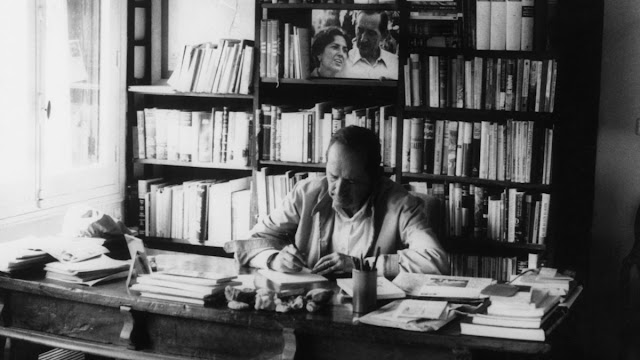Nos muestra a un niño, Cipriano Salcedo, muy poco lustroso pero muy fuerte. Le marcará la vida su padre, D. Bernardo Salcedo, un terrateniente que le hace responsable de la muerte de su madre, Doña Catalina, al dar a luz, y que no le quiere, como le demostrará continuamente durante su vida. El niño solo tiene el consuelo de su tío, D. Ignacio Salcedo, y de Minervina, una joven que, al haber perdido a su propio hijo al nacer, es contratada por D. Bernardo para amamantar al bebé. Minervina le ofrecerá todo el cariño desinteresado que su padre le niega. Pasada la primera etapa, tanto interés tiene el padre por desprenderse del niño, que le envía para instruirse en su primera etapa escolar al Colegio Hospital de los Niños Expósitos.
Su tío Ignacio tiene un cargo muy importante: es oidor de la Real Chancillería y también forma parte de la comisión que mantiene con fondos el colegio de los religiosos. Toda la nobleza está pendiente de la corte, situada entonces en Valladolid.
Todos los niños del Colegio Hospital de los Niños Expósitos tienen un mote. Los niños conocen a Cipriano por “Mediarroba”. La experiencia tan dura a la que somete D. Bernardo a su hijo le hará más fuerte a lo largo de su vida, sobre todo cuando a su mayoría de edad tenga que hacerse cargo de la hacienda familiar. Su tío Ignacio, a espaldas de su propio padre, le protege, y le sugiere que, pensando en su porvenir, llegado el día y atendiendo a sus notas tan brillantes, se doctore en Leyes. Cipriano acepta de buen grado.
El padre de Cipriano fallece muy joven y su tío le propone adoptarlo, pero el desapego de Cipriano tras su triste experiencia filial no le permite aceptar, aunque no rechaza que su tío se convierta en su tutor. A partir de ese momento tendrán una excelente relación, y el sobrino no dará ningún paso en su vida sin consultarle (a excepción de la política, donde actúa libremente).
Doctor en Leyes a su mayoría de edad, Cipriano es muy respetado por el puesto que ocupa su tío, el oidor de la Chancillería. Cipriano se hace cargo de la hacienda familiar, se convierte en un experto y muy valioso comerciante, un emprendedor que engrandece su fortuna familiar y que es muy respetado en la provincia. Logra cumplir por sus propios méritos, y por medio de dádivas (gracias a las buenas relaciones que tiene su tío Ignacio), un deseo interno, al conseguir el título de Conde de Salcedo.
Por sus negocios, viaja continuamente por la provincia de Valladolid, y en uno de sus viajes conoce a un cura llamado Pedro Cazalla. Este encuentro será providencial, cambiará sus creencias religiosas y le creará un gran conflicto espiritual, al plantearle el párroco la inexistencia del purgatorio. Le informa de que se ha iniciado una nueva doctrina, la Reforma luterana, y que esta sí acepta la no existencia del purgatorio. Cipriano no da crédito, pero recuerda que un compañero del Colegio de los Niños Expósitos hace muchos años también lo afirmó, aunque entonces no le concedió crédito alguno. También le informa el sacerdote de otra corriente: un teólogo y escritor llamado Erasmo rivaliza con la corriente luterana y mantiene que la Iglesia tiene que ser reformada. Cipriano sufre un gran conflicto espiritual, tan importante que altera su pensamiento, tardando en conseguir modificar sus pensamientos y resolver sus creencias religiosas.
Así es como Pedro Cazalla le introduce desde muy joven en la política. Le informa de que existen unas reuniones clandestinas y le propone integrarse, pero tiene que seguir unas medidas muy cautelosas y discretas; no le niega que están perseguidos por la Santa Inquisición. Cipriano acude periódicamente a estas reuniones, donde conocerá a una serie de personajes muy importantes, pertenecientes a la clase alta de la sociedad vallisoletana. En su momento se siente muy orgulloso de pertenecer a este grupo de personas, y allí conoce a:
Doña Leonor de Vivero, que es toda una institución y la encargada de leer a todos los asistentes los salmos, así como diversos capítulos del libro “Diálogo de las cosas acontecidas en Roma” (de Alfonso de Valdés), además de toda la información de la que dispone. Es una auténtica matriarca, y a las reuniones no faltan sus hijos: el Doctor Agustín Cazalla –conocido como el Doctor–, que se sitúa siempre a la derecha de su madre, D. Pedro Cazalla, Doña Beatriz Cazalla y D. Juan Cazalla. También son asiduos Doña Juana Silva, nuera de Doña Leonor; D. Juan García, el joyero; D. Carlos de Seso, el criado Juan Sánchez, el bachiller Herrezuelo y Doña Ana Enríquez, hija de los marqueses de Alcañices, entre otros. Todos ellos son partidarios de la Reforma luterana, y Cipriano se siente afortunado y abraza esa corriente, tan perseguida por los radicales que forman parte de la Santa Inquisición. Se comenta en estas reuniones que el propio rey de España ve con simpatía el movimiento reformista, pero que los compromisos de la corte no le permitían exteriorizarlo. Entre Doña Leonor de Vivero y Cipriano se establece una muy buena relación.
Una vez introducido en las reuniones clandestinas, le proponen a Cipriano que se traslade a Alemania para recabar información sobre la reforma luterana, pues, como comerciante, y debido a sus continuos viajes, pasará desapercibido. Le solicitan que se traiga con él una serie de libros que aquí están totalmente perseguidos, todo ello con las máximas medidas de precaución. Obedece, naturalmente. A estas alturas Cipriano no sabe que todos, incluido él, están ya siendo vigilados muy estrechamente.
A la muerte de Doña Leonor de Vivero, aparecen después del entierro unas pintadas en las paredes pidiendo la hoguera para ella. A partir de ese momento se desencadenan las detenciones, van arrestando a todos ellos. A Cipriano le detienen intentando pasar la frontera a Francia, por el mismo camino que recorrió cuando se desplazó a Alemania. Este es el principio del gran drama.
Al final de la novela, se muestra la decepción que siente Cipriano cuando, ya arrestados por la radical Orden de la Santa Inquisición y ante el fatal pronóstico al que se ven sometidos, encerrados en las mazmorras todos y cada uno de los integrantes de la llamada Reforma, tan perseguida, comprueba cómo los presos se desdicen con el afán de salvarse. El propio rey Felipe II dicta un auto para que no se tenga clemencia con ninguno de ellos y se les proporcione un escarmiento general, para disfrute del pueblo, que culmine con verlos a todos prendidos en la hoguera. Solo tienen clemencia con Doña Ana Enríquez, aunque la castigan debidamente.
Su tío Ignacio, a pesar del cargo que ostenta, tampoco consigue salvar a Cipriano, pero este no le recrimina nada. Le comenta a su tío, cuando ya en mazmorras acude a visitarle, que entiende que solo Dios puede juzgarle. Lo único que consigue Ignacio es que en el último momento, cuando Cipriano ya en la carreta va camino de la hoguera, vaya guiado por su fiel y querida Minervina.
Amelia G. Luengo
Amelia Glez. Luengo