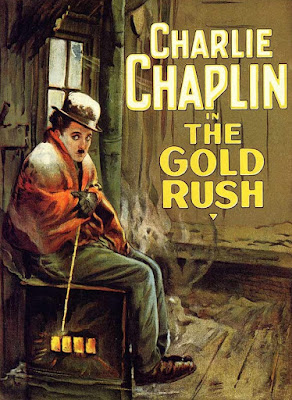«Yo estaba allí aquel mediodía
de verano. Desde alguna cubierta de barco, tal vez, unos nórdicos ojos azules
me verían como minúscula pincelada de una estampa extranjera… Yo, una muchacha
española, de cabellos oscuros, parada un momento en un muelle del puerto de
Barcelona. Dentro de unos instantes la vida seguiría y me haría desplazar hasta
algún otro punto. Me encontraría con mi cuerpo enmarcado en otra decoración…». Pequeña,
insignificante, vista por sí misma pero desde una perspectiva ajena, atrapada
en un marco espacial que la incorpora
y libera… Así se ve Andrea, la protagonista de Nada, en aquel ficticio verano de 1940, y así lo escribió Carmen
Laforet, unos años después, ya en Madrid, poco antes de que su novela fuese
publicada y premiada (en la primera convocatoria del premio Nadal, del año
1944). Carmen Laforet nació hace exactamente un siglo, en 1921, justo el mismo
año en que fallecía la gran escritora realista (naturalista) Emilia Pardo
Bazán, conocida sobre todo por su novela Los
pazos de Ulloa. Curiosamente, ambas autoras coincidieron en utilizar casi
el mismo título para una de sus obras: Insolación,
de Emilia Pardo Bazán (1889), y La
insolación, de Carmen Laforet (1963). La escritora gallega publicó
infinidad de cuentos, y como muestra podéis leer aquí un fragmento de uno de
ellos (ambientado en Galicia, como buena parte de su producción narrativa). A
modo de curiosidad, mencionemos también que en 2021 se ha conmemorado en India
el centenario de la muerte de Subramania Bharati, poeta en lengua tamil que
rompió mitos y abrió nuevos caminos creativos para la literatura en esa lengua
del sudeste de la India.
En 2021 hemos conmemorado también
efemérides literarias mucho más añejas, como la de los ochocientos años del
nacimiento del rey Alfonso X el Sabio (23 de noviembre de 1221), un monarca que
escribió su obra literaria (poética) en gallegoportugués. Especialmente
conocidas son sus “Cantigas de Santa María” (427 composiciones que han llegado
a nosotros a través de lujosos códices, con transcripción musical y miniaturas
sobre el contenido narrativo de las cantigas). También usó, por supuesto, el castellano,
pero en este caso para la redacción de grandes tratados jurídicos, históricos y
científicos, además de traducciones y adaptaciones. Reproducimos aquí una
famosa cantiga de Santa María (la número 10).
Menos conocido para la mayoría de
nosotros es Salomón Ibn Gabirol (también conocido como Avicebrón), y sin
embargo fue una de las figuras más destacadas del medievo hispano (andalusí). Filósofo
y poeta, nació en Málaga hacia 1021 (¡se cumple nada menos que un milenio!), de una
familia de origen cordobés. Pasó su niñez y adolescencia en Zaragoza, y
posteriormente marchó a Granada. Tras su regreso a Zaragoza, pudo finalmente
morir tal vez en Valencia, aunque no hay datos seguros. Escribió su poesía en
hebreo (alcanzando cotas líricas muy elevadas), y también escribió en árabe
(sobre todo sus tratados filosóficos). Cultivó un amplio abanico de subgéneros,
desde la poesía de contenido litúrgico y místico hasta la poesía homoerótica y
báquica (sobre el vino y sus efectos). Un ejemplo de esta última es el poema
que reproducimos aquí, traducido al castellano.
Os avanzamos ya que, en 2022, el
año que entra, se cumplirán cuatro siglos del asesinato en Madrid del poeta
Juan de Tassis (conde de Villamediana). Pero de eso hablaremos en el nuevo año,
que esperamos sea feliz y próspero para cada uno de nuestros lectores. ¡Feliz
Navidad!
Óscar Sobral
LLÉVAME A LOS VIÑEDOS
y dame de beber para que me llene de alegría.
Las copas de tu amor se adherirán a mí,
pues quizás ellas harán escapar las penas.
Si tú bebes por mi amor ocho,
yo beberé por el tuyo ochenta.
Si yo muero ante ti, amado mío,
cava mi tumba entre las raíces de los viñedos.
Haz mi lavatorio con el zumo de las uvas
y embalsámame con agraces y perfumes.
No llores ni te lamentes por mi muerte,
toca la cítara, flautas y arpas,
y no pongas sobre mi tumba polvo,
sino odres nuevos con vinos añejos.
(Salomón Ibn Gabirol)
CANTIGA X
("Esta es en alabanza de Santa María, hermosa, bondadosa y con gran poder")
Dona das donas, Sennor das sennores.
Rosa de beldad' e de parecer
e Fror d' alegría e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Dona das donas, Sennor das sennores.
Atal Sennor dev' home muit' amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll' os pecados perdoar,
que faz no mundo per maos sabores.
Dona das donas, Sennor das sennores.
Devemola muit' amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nós fazemos come pecadores.
Dona das donas, Sennor das sennores.
e de que quero seer trovador,
se eu per ren poss' haver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
En la chabola
menos ruinosa se había refugiado un ser humano. Era una mujer enferma y alejada
de todos. Eso sí, para el sustento no le faltaba nunca. Las gentes de los
pueblos de la ribera, pescadores, labradores, tratantes, sardineras, al cruzar
ante el islote en las embarcaciones, ofrecían el don a la Deixada,
que así la llamaban, perdido totalmente el nombre de pila. Nadie hubiese podido
decir tampoco de qué banda era la Deixada;
nadie conocía ni los elementos de su historia. ¿Casada? ¿Viuda? ¿Madre? ¡Bah!
Un despojo. Y los marineros, saltando al rudimento de muelle que daba acceso al
islote, depositaban sobre las desgastadas piedras la dádiva: repollos,
mendrugos de borona, berberechos, que cierran en sus valvas el sabor del mar,
frescos peces, cortezas de tocino. Nunca salía la Deixada a
recoger el «bien de caridad» hasta que la lancha o el bote se perdían de vista.
Permanecía escondida mientras hubiese ojos que la pudiesen mirar, como un bicho
consciente de que repugna, como un criminal cargado con su mal hecho.
En
el balneario de lujo emplazado en la isla próxima se temía vagamente, sin
embargo, la aparición de la Deixada. ¿Quién sabe si un día
cualquiera se le ocurría salir de su escondrijo y presentarse allí, trágica en
fuerza de fealdad y de horror, descubriendo el secreto, bien guardado, de la
miseria humana? Con ello vendría el convencimiento de que es la especie, no un
solo individuo, quien se halla sometida a estas catástrofes del organismo; que
somos hermanos ante el sufrimiento..., y que es acaso lo único en que lo somos.
Y
sería horrible que se presentase esta mujer predicando el evangelio del dolor y
de la corrupción en vida. Verdad es que parecía improbable el caso: no la
admitirían en ninguna embarcación, y a nado no había de pasar... Para que no
necesitase salir de su soledad a implorar socorro, del balneario empezaron a
enviarle cosas buenas, sobras de comida suculenta, manteles viejos y sábanas
para hacer vendas y trapería. Le mandaron hasta aceite y dinero, que no
necesitaba.
Hallábase
a la sazón de temporada en el balneario un religioso, joven aún, atacado de
linfatismo. Modesto y retraído, no se le veía ni en el salón, ni donde se
reuniesen para solazarse y entretener sus ocios los demás bañistas. En cambio,
hacía continuas excursiones, y cuando no andaba embarcado, estaba recostado
bajo los pinos, bebiendo aire saturado de resina. Una tarde, yendo a bordo de
la lancha que traía el correo, vio, al cruzar ante el islote, cómo el marinero
colocaba sobre los pedruscos resbaladizos la limosna.
-¿Para
quién es eso? -interrogó curiosamente.
-Para
la Deixada -contestó, con la indiferencia de la costumbre,
el marinero.
-Una
mujer que vive ahí soliña. Nadie se le puede arrimar. Tiene una enfermedá muy
malísima, que con sólo el mirare se pega. ¡Coitada! Pero no piense; la boena
vida se da. Yo le traigo de la cocina del hotel cosas ricas. Aun hoy, cachos de
jamón y dulces. No traballa, no jala del remo, como hacemos los más. ¡La boena
vida, corcho!
El
religioso no objetó nada. Sin duda, para el marinero las cosas eran así, y se
explicaba, por mil razones, que lo fuesen. Hasta era dueña la Deixada de
un pintoresco islote. Podía pasearse por sus dominios horas enteras, cuando el
rocío de la mañana endiamanta el brezo y sus globitos de papel rosa, cuando la
tarde hace dulce la sombra de los arbustos, donde se envedijan las barbas rojas
de las plantas parásitas.
Nadie
le robaría el bien de la soledad; nadie turbaría su pacífico goce, ni se
acercaría a ella para sorprender el espanto de su figura, en medio de la magia
de una Naturaleza libre y serena, entre el encanto de los atardeceres que tiñen
de vívido rubí las aguas de la ría.
Pensaba
el religioso cuán grato fuera para él vivir de tal modo, lejos de los hombres,
leyendo y meditando. ¿Quién se arriesgaría a visitar a la Deixada?
Una idea le asaltó. La Deixada era, seguramente, una
leprosa...
Aquella
enfermedad que se pega «sólo con el mirare»; aquel esconderse del mundo, como
si el mostrarse fuese un delito... ¿Qué otra cosa? Y el andrajo humano, no
obstante, tenía un alma. Sabe Dios desde cuánto aquella alma no había gustado
el pan. El cuerpo enfermo se sustentaba con cosas sabrosas, regojos de
banquetes opíparos; el alma debía de tener hambre, sed, desconsuelo, secura de
muerte. La verdadera deixada era el alma... Y el religioso
se decidió después de breve lucha con sus sentidos:
-Desembárcame en
el islote.